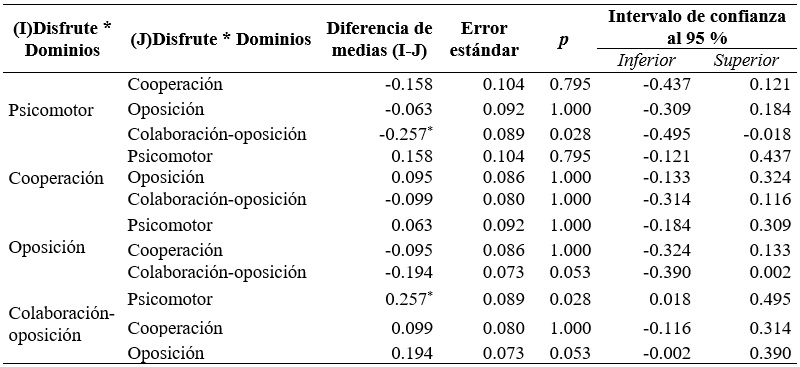Los autores agradecen al colegio, a los/as maestros/as y a los/as niños/as su participación en este estudio.
Durante el desarrollo de este estudio, a la primera autora le fue concedida una Beca de Colaboración por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (ID-10115246) con vinculación a la Universidad de Murcia.
El Comité de Ética de Investigación de la Universidad de Murcia (UM) revisó y aprobó la investigación de acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki (Código: 1684/2017). El consentimiento informado para participar en este estudio fue proporcionado por el tutor legal/próximo familiar de los participantes menores de edad.
Aguado, L. (2019). Emoción, afecto y motivación. Alianza.
Alcaraz-Muñoz, V., Alonso, J. I., & Yuste, J. L. (2017). Play in Positive: Gender and Emotions in Physical Education. Apunts. Educación Física y Deportes, 129, 51-63. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/3).129.04
Alcaraz-Muñoz V., Cifo, M.I., Gea, G.M., Alonso, J.I., & Yuste, J.L. (2020). Joy in Movement: Traditional Sporting Games and Emotional Experience in Elementary Physical Education. Frontiers in Psychology, 11, 588640. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.588640
Alcaraz-Muñoz, V., Alonso, J. I., & Yuste, J. L. (2022). Design and validation of games and emotions scale for children (GES-C). Cuadernos de Psicología del Deporte, 22(1), 28-43.
Alonso, J. I., López de Sosoaga, A., & Segado, F. (2011). Analysis of the relationship between playing preference and the structure of the programed activities in recreational-athletic festivals. Cultura, Ciencia y Deporte, 6(16), 15-25. https://doi.org/10.12800/ccd.v6i16.28
Baena-Extremera, A., Gómez-López, M., Granero-Gallegos, A., & Martínez-Molina, M. (2016). Prediction Model of Satisfaction and Enjoyment in Physical Education from the Autonomy and Motivational Climate. Universitas Psychologica, 15(2), 39-50. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy15-2.mpsd
Benítez, M. I. (2009). El juego como herramienta de aprendizaje. Revista Digital Innovación y experiencias educativas, 16, 1-11.
Beltrán-Carrillo, V. J., Devís-Devís, J., Peiró-Velert, C., & Brown, D. H. K. (2012). When Physical Activity Participation Promotes Inactivity: Negative Experiences of Spanish Adolescents in Physical Education and Sport. Youth & Society, 44(1), 3-27. https://doi.org/10.1177/0044118X10388262
Bernstein, E., Phillips, S. R., & Silverman, S. (2011). Attitudes and perceptions of middle school students toward competitive activities in physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 30(1), 69-83. https://doi.org/10.1123/jtpe.30.1.69
Bisquerra, R., & Pérez, N. (2007). Las competencias emocionales. Educación XXI, 10, 61-82. https://doi.org/10.5944/educxx1.1.10.297
Blanch, S., & Guibourg, I. (2017). El juego: herramienta de desarrollo y aprendizaje. En M. Edo, S. Blanch, & M. Anton, El juego en la primera infancia (pp. 43-64). Octaedro.
Broo, N., Ballart, P., Juan, B., Valls, A., & Latinjak, A. (2012). Motivación situacional y estado afectivo en clases dirigidas de actividad física. Motricidad. European Journal of Human Movement, 29, 147-158.
Beni, S., Fletcher, T., & Chróinín, D. N. (2017) Meaningful Experiences in Physical Education and Youth Sport: A Review of the Literature. Quest, 69(3), 291-312. https://doi.org/10.1080/00336297.2016.1224192
Cann A., & Collette C. (2014). Sense of humor, stable affect, and psychological well-being. Europe's Journal of Psychology, 10(3), 464-479. https://doi.org/10.5964/ejop.v10i3.746
Cantón, E. (2001). Deporte, salud, bienestar y calidad de vida. Cuadernos de Psicología del Deporte, 1(1), 27-38.
Carbelo, B., & Jáuregui E. (2006). Emociones positivas: humor positivo. Papeles del Psicólogo, 27(1), 18-30.
Chacón, P. (2008) El Juego Didáctico como estrategia de enseñanza y aprendizaje ¿Cómo crearlo en el aula? Nueva aula abierta, 16, 32-40.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behaviour. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Facilitating optimal motivation and psychological well-being across life’s domains. Canadian Psychology, 49(1), 14-23. https://doi.org/10.1037/0708-5591.49.1.14
Dyson, B., Howley, D., & Shen, Y. (2021). ‘Being a team, working together, and being kind’: Primary students’ perspectives of cooperative learning’s contribution to their social and emotional learning. Physical Education and Sport Pedagogy, 26(2), 137–154. https://doi.org/10.1080/17408989.2020.1779683
Erez, A., & Isen, A. M. (2002). The influence of positive affect on the components of expectancy motivation. Journal of Applied Psychology, 87(6), 1055-1067. https://doi.org/10.1037//0021-9010.87.6.1055
Esteban, L., & Martín, M.L. (2017). Cuando el juego es un eje principal del proyecto de escuela. En M. Edo, S. Blanch & M. Anton (Coords.), El juego en la primera infancia (pp. 65-86).Barcelona.
Etxebeste, J. (2009). Juegos deportivos y socialización: el caso de la cultura tradicional vasca. En V. Navarro, & C. Trigueros (Eds.), Investigación y juego motor en España (pp. 49-75). Universitat de Lleida.
Fernández-Espínola, C., & Almagro, B. J. (2019). Relation between motivation and emotional intelligence in Physical Education: A systematic review. Retos. Nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación, 36, 584-589.
Ferrer-Caja, E., & Weiss, M. R. (2000). Predictors of intrinsic motivation among adolescent students in Physical Education. Research Quarterly for Exercise and Sport, 71(3), 267-279. https://doi.org/10.1080/02701367.2000.10608907
Fierro-Suero, S., Almagro, B. J., & Sáenz‐López, P. (2019). Necesidades psicológicas, motivación e inteligencia emocional en Educación Física. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 22(2), 167-186. https://doi.org/10.6018/reifop.22.2.345241
Garaigordobil, M. (2003). Juegos cooperativos y creativos para grupos de niños de 8 a 10 años. Pirámide.
García, S., Sánchez, P., & Ferriz, A. (2021). Cooperative versus competitive methodologies: effects on motivation in PE students. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 39, 65-70.
Ghaith, G. M., Shaaban, K. A., & Harkous, S. A. (2007). An investigation of the relationship between forms of positive interdependence, social support, and selected aspects of classroom climate. System, 35, 229-240. https://doi.org/10.1016/j.system.2006.11.003
Gómez-Mármol, A. (2013). Relación entre la autopercepción de la imagen corporal y las clases de educación física, según su nivel de intensidad y diversión, en alumnos de educación secundaria. Motricidad. European Journal of Human Movement, 31, 99-109.
Gran, A. C., & Cothran, D. J. (2006). The Fun Factor in Physical Education. Journal of Teaching in Physical Education, 25, 281-297. https://doi.org/10.1123/jtpe.25.3.281
Granero-Gallegos, A., & Baena-Extremera, A. (2014). Prediction of self-determined motivation as goal orientations and motivational climate in Physical Education. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 25, 23-27.
Hassinger-Das, B., Toub, T. S., Zosh, J. M., Michnick, J., Golinkoff, R., & Hirsh-Pasek, K. (2017). More than just fun: a place for games in playful learning. Infanciay Aprendizaje, 40(2), 191-218. https://doi.org/10.1080/02103702.2017.1292684
Jürgens, I. (2006). Sport practice and perception of quality of life. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 6(22), 62-74.
Lagardera, F., Lavega, P., Etxebeste, J., & Alonso, J. I. (2018). Qualitative Methodology in the Study of Traditional Games. Apunts. Educación Física y Deportes, 134, 20-38. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/4).134.02
León, J., Núñez, J. L., Domínguez, E., Martín, P., & Martín-Albo, J. (2012). Translation and validation of the Spanish version of the Échelle des Perceptions du Soutien à l’Autonomie en Sport. Universitas Psychologica, 11(1), 165-175. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy11-1.tvve
Leisterer, S., & Jekauc, D. (2019). Students’ Emotional Experience in Physical Education - A Qualitative Study for New Theoretical Insights. Sports, 7(10), 1-15. https://doi.org/10.3390/sports7010010
López, R., & Sepúlveda, I. (2012). Incidencia de los modelos de enseñanza en iniciación deportiva en la motivación del alumnado dentro del área de educación física. EmásF. Revista Digital de Educación Física, 18, 30-41.
Maturana, H. R., & Verden-Zöller, G. (2003). Amor y juego: fundamentos olvidados de lo humano. Desde el Patriarcado a la Democracia. JC Sáez editor.
Minerva, C. (2002). El juego una estrategia importante. Educere: Revista Venezolana de Edcuación, 19(6), 289-296.
Moreno, J. A., Hernández, A., & González-Cutre, D. (2009). Complementando la teoría de la autodeterminación con las metas sociales: un estudio sobre la diversión en educación física. Revista Mexicana de Psicología, 26(2), 213-222.
Moreno, J. A., & Martínez, A. (2006). Importancia de la teoría de la autodeterminación en la práctica físico-deportiva: fundamentos e implicaciones prácticas. Cuadernos de Psicología del Deporte, 6(2), 39-54.
Morgan, K., Kingston, K., & Sproule, J. (2005). Effects of different teaching styles on the teacher behaviours that influence motivational climate and pupils’ motivation in physical education. European Physical Education Review, 11(3), 257–285. https://doi.org/10.1177/1356336X05056651
Omeñaca, R., & Ruiz, J. V. (2005). Juegos cooperativos y educación física. Barcelona: Paidotribo
Özyeşil Z., Deniz M. E., & Kesici S. (2013). Mindfulness and Five Factor Personality Traitsas predictors of humor. Studia Psychologica, 55(1), 33-45. https://doi.org/10.21909/sp.2013.01.619
Parlebas, P. (2018). A pedagogy of motor skills. Acción motriz, 29, 89-96.
Pelletier, L. G., Fortier, M. S., Vallerand, R. J., Tuson, K. M., Brière, N. M., & Blais, M. R. (1995). Toward a New Measure of Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation, and Amotivation in Sports: The Sport Motivation Scale (SMS). Journal of Sport & Exercise Psychology, 17, 35-53.
Pelletier, L. G., Tuson, K. M., Green-Demers, I., Noels, K., & Beaton, A. M. (1998). Why Are You Doing Things for the Environment? The Motivation Toward the Environment Scale (MTES). Journal of Applied Social Psychology, 28(5), 437-468.
Renom, A. (2012). Educación emocional. Programa para Educación Primaria (6-12 años). Wolters Kluwer.
Rutten, C., Boen, F., & Seghers, J. (2012). How school social and physical environments relate to autonomous motivation in physical education: the mediating role of need satisfaction. Journal of Teaching in Physical Education, 31, 216-230. https://doi.org/10.1123/jtpe.31.3.216
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78. https://doi.org/10.1037110003-066X.55.1.68
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-Determination Theory. Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. The Guilford press.
Sáez de Ocáriz, U., Lavega, P., Mateu, M., & Rovira, G. (2014). Emociones positivas y educación de la convivencia escolar. Contribución de la expresión motriz cooperativa. Revista de Investigación Educativa, 32(2), 309-326. https://doi.org/10.6018/rie.32.2.183911
Seligman, M. E. P. (2005). La auténtica felicidad. Ediciones B.
Street, H., Hoppe, D., Kingsbury, D., & Ma, T. (2004). The Game Factory: using cooperative games to promote pro-social behaviour among children. Australian journal of educational & developmental Psychology, 4, 97-109.
Thió, C., Fusté, S., Martín, L., Palou S., & Masnou, F. (2007). Jugando para vivir, viviendo para jugar: el juego como motor del aprendizaje. En M. Antón, Planificar la etapa 0-6: compromiso de sus agentes y práctica cotidiana (pp. 127-164). Graó.
Úbeda-Colomer, J., Monforte, J., & Devís-Devís, J. (2017). Students’ perception of a Teaching Games for Understanding invasion games Unit in Physical Education. Retos. Nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación, 31, 275-281.
Vallerand, R. J., & Blanchard, C. M. (2000). The study of emotion in sport and exercise: historical, definitional, and conceptual perspectives. In Y. L. Hanin (Ed.), Emotions in sport (pp. 3-37). Human Kinetics.
Vélaz-Lorente, Í., Gonzalez-Artetxe, A., Gaztelu-Folla, I., & Los Arcos, A. (2022). Socio-motor relationships, perceived enjoyment and competence of young players during the game of tag. Cultura, Ciencia y Deporte, 17(52), 209-225. http ://doi.org/10.12800/ccd.v17i52.1870
Werner, P., Thorpe, R., & Bunker, D. (1996). Teaching games for understanding: Evolution of a model. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 67(1), 28-33. https://doi.org/10.1080/07303084.1996.10607176
Warren, C., & McGraw, A. P. (2016). Differentiating what is humorous from what is not. Journal of personality and social psychology, 110(3), 407-430. https://doi.org/10.1037/pspi0000041
Zhao, J., Kong, F., & Wang, Y. (2012). Self-esteem and humor style as mediators of the effects of shyness on loneliness among Chinese college students. Personality and Individual Differences, 52, 686-690. https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.12.024
Zorrilla, M., & Vargas, N. A. (2008). El juego en la infancia. Revista Chilena de Pediatría, 79(5), 544-549. https://doi.org/10.4067/S0370-410620080005000